
Que cómo comenzó la historia, já... Y cómo puede comenzar, o cómo puede terminar una historia. Quién lo sabe. A la manera de una murga, una canción de cuna o una oración recitativa, el estribillo lanza una y otra vez al infinito lo trascendental y su evanescencia, el deseo de re-conocer al fin y para siempre lo que pasó y la imposibilidad de satisfacer tal anhelo --humano, demasiado humano-- expresada desde un principio en una suerte de guiño cómplice, decididamente sabio. Que cómo comenzó la historia, o lo que viene a ser lo mismo, que en qué quedó todo. Já. María Rosana, María Belinda y María Isabel, Cirilo el jaguá, Tarzán, Balú y Casimiro, Ramón’í, Rubén, Castillo, pa’í Alberto, el mismísimo León Cadogan... Todos los nombres propios --y muchos de ellos impropios-- de esta novela’í coral y repleta de voces fingidas, de gritos recogidos y arropados por fantásticos silencios, se pierden en la penumbra del pinoty, espacio insondable que todo lo engulle sin devolver nada, indiferente a la vida y a la muerte, estos a fin de cuentas conceptos humanos, fruto de la azarosa fabulación de los hombres, que nada tienen que ver con la fértil inhumanidad de la tierra.
Vida y muerte. Principio y término, comienzo y final de una historia: vanas obsesiones para lectores y narradores apresurados. La necesidad de saber quién es el asesino, como alguna vez dijo Vázquez Montalván, no sólo es consecuencia de la curiosidad o el chismorreo, sino también de una actitud moral que reclama justo castigo para el crimen. De ahí que la mejor novela negra del siglo XX haya jugado a defraudar a ese lector-tipo, normalizado reflejo burgués del sistema policial y judicial dueño en última instancia de la verdad. En esa narrativa, el criminal presenta desde la primera página su tarjeta de visita, o el detective --en una tradición que incluiría al mismísimo y victoriano Sherlock Holmes-- se contenta con acompañar los desvelos de la lectura en pos de una verdad’í que fulgure un instante tras los signos, en una suerte de juego de revelación relativa de la trama al que le resulta por completo ajena la idea de entregar al supuesto criminal a la justicia, sea humana o divina. Esto significa hablar de literatura, con todas las mayúsculas que nunca pondremos a estas cursivas: el escritor sabe que el verdadero asesino de su novela es él mismo, que él es la prostituta y su proxeneta tanto como el amante casual que al quilombo se acerca, el gángster y el policía, el homosexual y el fascista, el bolchevique y el heterosexual, la víctima y el asesino, sin que quepa invocar acá los fatigados nombres de Whitman, Nietzsche o Borges.
Tré la tré maría pertenece a esta tradición de la mejor escritura negra. Pues sostenemos --si se nos permite la pedantería’í-- que se trata de un thriller policíaco de ambientación guaireña. Pero su autor va mucho más lejos. Porque pese a las apariencias no cuenta con llegar a una verdad, con resolver un enigma, con encontrar un culpable para un supuesto crimen --cuya «realidad» como caso poco nos importa en la escritura--, ni siquiera en su trasunto postmoderno, socorrida parodia mediante. Le basta con enunciar, que tampoco responder, una y otra vez el embrollo inicial y su imposibilidad misma: que cómo comenzó la historia: já, pretexto festivo para un carnaval de palabras en que a todos se les otorga voz propia (si no la agarran sin más por su cuenta): los vivos y los muertos, los humanos y los perros, los protagonistas y quienes ni en sueños darían un ochavo por esta u otra historia.
¿Que dónde comienza una historia? ¿Que dónde termina? ¿Y una vida? Posiblemente en ningún lugar: no importan los principios, ni mucho menos los finales. Una historia, una vida transcurre, es y pasa, pertenece al medio, fuga o se desplaza imparable y a distintas velocidades por el plano de pura inmanencia que forman las voces, los recuerdos, las confesiones, los sueños, los deseos, las mezquindades, los fingimientos... En una palabra: los chismes (y que a nadie le sea dado interpretar: la voz del pueblo). De todo ello sabe mucho esta novelita-í que miente desde el momento en que se nos presenta con tan humilde como falsa advertencia. Novela inmensa, cuyos logros mayores radican no en pretender verdad alguna, ni siquiera la verdad’í del mínimo desvelo, sino en la risa furtiva, sigilosa, con que una multiplicidad de voces --huyamos de toda referencia al «perspectivismo», concepto inútil donde los haya-- larga como saber absoluto su total insipiencia. Virtud y fuerza, potencia arrolladora del Ñe’erei. Sabiduría del no-saber que se sabe tal pero no pide ser completado de ningún modo (cicuta doble para Sócrates, padre de todos los carenciados espirituales). Indiferencia de la tierra, indiscernibilidad de la vida y de la muerte, arandu ka’aty sin principios ni moral, más allá del bien y del mal: «Las cosas crecen rápido acá en esta tierra húmeda, lluviosa, donde el calor siempre está ahí para fertilizar cualquier semilla, mala o buena, sin importar las consecuencias». Saber perenne del mango, ese árbol de procedencia extranjera y extática pero tan paraguayo, auténtico canto de aromas y colores a la diáspora y al nuevo arraigo tanto como a la generación, la maduración, la muerte, la putrefacción y el renacimiento. Nacer y morir, salvar la vida y morir, matar y morir, se mezclan en la indiferencia eterna de la tierra feraz, «... porque total todo tiene su reemplazo». De lo que no se sabe, de lo que no se puede hablar, hay que escribir.
¿Y el narrador?, se nos preguntará. ¿Qué hay de la sabida omnisciencia de la voz narrativa, esa especie minorada de supraconciencia creadora que todo lo sabe engarzar con su hilván? Justo la inversión del procedimiento clásico: el narrador es quien menos sabe, narrador nihilciente que no omnisciente, «yo narrador» que, vuelto detective o inquisidor del imposible comienzo de la historia, se ve obligado a salir al encuentro de sus personajes, desde la indefinición del género («Yo hombre, yo mujer»), vago kurépa chanta, hinchador e ininteligible reidor a solas cuya sombra a ratos se pierde y vuelve a surgir como la del más inocente peregrino. Voz narrativa que ha de mezclarse con las voces de sus personajes, a fin de situar simplemente un punto final a la historia. Es decir, para terminar la historia, para rematarla, el narrador se vuelve el asesino, sabe que por definición le toca en suerte jugar ese papel. En la mano el cuchillo con voluntad propia, primo hermano del que arrastra y dota de un destino circular y recurrente, siempre en eterno retorno, a los orilleros del Borges más castizo. «Ser uno más de los que matan y mueren sin importarles nada, porque total todo tiene su reemplazo.» Porque las cosas son como son, y no como quisiera la fábula azarosa de los hombres.
Vida y muerte. Principio y término, comienzo y final de una historia: vanas obsesiones para lectores y narradores apresurados. La necesidad de saber quién es el asesino, como alguna vez dijo Vázquez Montalván, no sólo es consecuencia de la curiosidad o el chismorreo, sino también de una actitud moral que reclama justo castigo para el crimen. De ahí que la mejor novela negra del siglo XX haya jugado a defraudar a ese lector-tipo, normalizado reflejo burgués del sistema policial y judicial dueño en última instancia de la verdad. En esa narrativa, el criminal presenta desde la primera página su tarjeta de visita, o el detective --en una tradición que incluiría al mismísimo y victoriano Sherlock Holmes-- se contenta con acompañar los desvelos de la lectura en pos de una verdad’í que fulgure un instante tras los signos, en una suerte de juego de revelación relativa de la trama al que le resulta por completo ajena la idea de entregar al supuesto criminal a la justicia, sea humana o divina. Esto significa hablar de literatura, con todas las mayúsculas que nunca pondremos a estas cursivas: el escritor sabe que el verdadero asesino de su novela es él mismo, que él es la prostituta y su proxeneta tanto como el amante casual que al quilombo se acerca, el gángster y el policía, el homosexual y el fascista, el bolchevique y el heterosexual, la víctima y el asesino, sin que quepa invocar acá los fatigados nombres de Whitman, Nietzsche o Borges.
Tré la tré maría pertenece a esta tradición de la mejor escritura negra. Pues sostenemos --si se nos permite la pedantería’í-- que se trata de un thriller policíaco de ambientación guaireña. Pero su autor va mucho más lejos. Porque pese a las apariencias no cuenta con llegar a una verdad, con resolver un enigma, con encontrar un culpable para un supuesto crimen --cuya «realidad» como caso poco nos importa en la escritura--, ni siquiera en su trasunto postmoderno, socorrida parodia mediante. Le basta con enunciar, que tampoco responder, una y otra vez el embrollo inicial y su imposibilidad misma: que cómo comenzó la historia: já, pretexto festivo para un carnaval de palabras en que a todos se les otorga voz propia (si no la agarran sin más por su cuenta): los vivos y los muertos, los humanos y los perros, los protagonistas y quienes ni en sueños darían un ochavo por esta u otra historia.
¿Que dónde comienza una historia? ¿Que dónde termina? ¿Y una vida? Posiblemente en ningún lugar: no importan los principios, ni mucho menos los finales. Una historia, una vida transcurre, es y pasa, pertenece al medio, fuga o se desplaza imparable y a distintas velocidades por el plano de pura inmanencia que forman las voces, los recuerdos, las confesiones, los sueños, los deseos, las mezquindades, los fingimientos... En una palabra: los chismes (y que a nadie le sea dado interpretar: la voz del pueblo). De todo ello sabe mucho esta novelita-í que miente desde el momento en que se nos presenta con tan humilde como falsa advertencia. Novela inmensa, cuyos logros mayores radican no en pretender verdad alguna, ni siquiera la verdad’í del mínimo desvelo, sino en la risa furtiva, sigilosa, con que una multiplicidad de voces --huyamos de toda referencia al «perspectivismo», concepto inútil donde los haya-- larga como saber absoluto su total insipiencia. Virtud y fuerza, potencia arrolladora del Ñe’erei. Sabiduría del no-saber que se sabe tal pero no pide ser completado de ningún modo (cicuta doble para Sócrates, padre de todos los carenciados espirituales). Indiferencia de la tierra, indiscernibilidad de la vida y de la muerte, arandu ka’aty sin principios ni moral, más allá del bien y del mal: «Las cosas crecen rápido acá en esta tierra húmeda, lluviosa, donde el calor siempre está ahí para fertilizar cualquier semilla, mala o buena, sin importar las consecuencias». Saber perenne del mango, ese árbol de procedencia extranjera y extática pero tan paraguayo, auténtico canto de aromas y colores a la diáspora y al nuevo arraigo tanto como a la generación, la maduración, la muerte, la putrefacción y el renacimiento. Nacer y morir, salvar la vida y morir, matar y morir, se mezclan en la indiferencia eterna de la tierra feraz, «... porque total todo tiene su reemplazo». De lo que no se sabe, de lo que no se puede hablar, hay que escribir.
¿Y el narrador?, se nos preguntará. ¿Qué hay de la sabida omnisciencia de la voz narrativa, esa especie minorada de supraconciencia creadora que todo lo sabe engarzar con su hilván? Justo la inversión del procedimiento clásico: el narrador es quien menos sabe, narrador nihilciente que no omnisciente, «yo narrador» que, vuelto detective o inquisidor del imposible comienzo de la historia, se ve obligado a salir al encuentro de sus personajes, desde la indefinición del género («Yo hombre, yo mujer»), vago kurépa chanta, hinchador e ininteligible reidor a solas cuya sombra a ratos se pierde y vuelve a surgir como la del más inocente peregrino. Voz narrativa que ha de mezclarse con las voces de sus personajes, a fin de situar simplemente un punto final a la historia. Es decir, para terminar la historia, para rematarla, el narrador se vuelve el asesino, sabe que por definición le toca en suerte jugar ese papel. En la mano el cuchillo con voluntad propia, primo hermano del que arrastra y dota de un destino circular y recurrente, siempre en eterno retorno, a los orilleros del Borges más castizo. «Ser uno más de los que matan y mueren sin importarles nada, porque total todo tiene su reemplazo.» Porque las cosas son como son, y no como quisiera la fábula azarosa de los hombres.
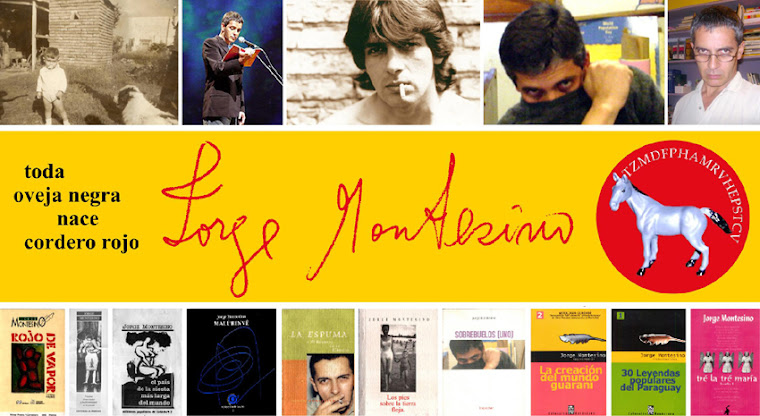
1 comentario:
No me gustan 2 gèneros literarios: la novela policial y el sci-fi: En una, esa compulsiòn por llegar al final, por "saqber" el autor, de saltar por sobre el placer de la lectura-escritura, buscar mla eyaculaciòn apokaliptika y no los infinitos y enracimados matices de la delicia nimia e infinitesima..."Abril rojo " y el "Nombre de la rosa" por eso no son novelas estrictamente en un sentido sino acaso puesta en práctika del mètodo de control Silva, el maratonismo que linda con el matonismo del fin...Y el sci-fi con su compulsión a impresionar nuestro presente provinciano con artilugios evocados de un futuro muy pero muy cercano, ultratecnològico, feèriko....Bueno, chera, kurepa gua'i, enhorabuena por el texto legitimador del pombero peninsular, siempre manteniendo su estilo (nos remire a Martín Santos, a Sànchez Drago, claro a Derrida y adlàteres), enredando el enredo, rolando el rulo, rimando el rizoma, y suerte para el blog que espero siga màs allà d ecarnavales!
Publicar un comentario